El día que conocí a Giacometti
Todo artista que nace, sea activo o de corazón, se topa en algún momento de su vida con el desgraciado instante en el que descubre a ese otro artista que se configura como su referente, siendo este un acompañante del cual no se desprenderá jamás. Y digo desgraciado, pues, a través de los ojos del novel, existe una perfección casi cósmica que difícilmente podrá acariciar. Es un modelo, un origen y un final, un dolor absoluto. Puede ser incomprensible, pero los artistas, o los que queremos serlo, encontramos algo terriblemente adictivo en ese sufrimiento, siendo la mera articulación de su nombre una excusa para que el cuerpo se estremezca del placer más primitivo. Alberto Giacometti, que en su vida pudo ser cualquier cosa excepto corriente, es para mí esa figura. Las costumbres y la búsqueda artística que marcaron sus días no vinieron delimitadas ni por el movimiento de moda ni por el hostigamiento mediático que tanta presión aplica a otros. Puede no agradar, pero dudo que pueda dejar indiferente. Fue, es, un artista como pocos y un maestro como ninguno.
Veo más que irrelevante detallar los hechos que esculpieron su vida, pues habiendo un sinfín de libros y personal competente dedicados a este propósito prefiero limitarme a relatar, haciendo uso de la experiencia autobiográfica, el día que conocí al maestro suizo.
Siendo todavía mi mente una esponja poco impregnada de ese líquido tan denso que emana el arte, un amigo me regaló un libro. Su exterior, poco o nada sugerente, no despertó en mí el más mínimo interés, pero le dediqué un momento, casi por compromiso, antes de conciliar el sueño. A cada página, y al igual que sucede con los personajes que observaba en las ilustraciones, mis ojos se abrían paulatinamente, sorprendiéndome a mí mismo absorto en la imagen y perdido en la lectura, desplazando el sueño en favor del coito visual del cual estaba siendo partícipe. Caí exhausto, de madrugada, y desperté horas después aún con el libro sobre mis rodillas. Acababa de conocer a Alberto.
En adelante, me acompañó incansablemente. Me perseguía, atormentándome a medida que mi interés se intensificaba, ávido de conocer más sobre él. Pero como cuando te hablan de alguien a quien alguien conoce, yo no sabía nada de Alberto. Lo que me ofrecían los catálogos y las biografías no era más que una aglomeración de fechas, eventos y exposiciones, insatisfactorios para el estado en el que me encontraba, que no hacían más que velar, cada vez con mayor opacidad, mi conocimiento. Y entonces, con la mente en otros asuntos, sucedió algo.
 Boule suspendue, 1931 (versión realizada en 1965). |
 Alberto Giacometti, fotografiado por Henri Cartier-Bresson. |
Durante los años que viví en Alemania llegó a mí la noticia de que el Kunstmuseum de Wolfsburg pensaba dedicar una retrospectiva al artista. Meses después, una vez inaugurada, me reservé un día para la visita, y en pleno invierno, con un frío que me llegaba hasta las entrañas, papé mis buenas horas de tren para llegar a la ciudad. Allí estaba, frente a la puerta del museo, nervioso como un niño en un parque de atracciones, y lo primero que vi al entrar fue un inmenso espacio organizado bajo las constantes de la pulcritud y perfección alemanas. Presidiendo la entrada, una escultura que no se alzaba más que unos pocos centímetros, y junto a ella, él, el propio Alberto, con un cigarro en los labios e incidiendo con sus dedos sobre la superficie de uno de sus monolíticos cuerpos, dirigiendo su mirada hacia mí, llamándome por mi nombre. Dejó de trabajar y me dedicó un tiempo que destinó a recorrer el espacio con calma y a hablar despacio. Me contó algo de sus inicios, de la biblioteca de su padre, de la incesante búsqueda de un motivo en el arte y de la importancia del dibujo para llegar hasta él. Decía que, durante años, dedicó sus esfuerzos a la copia de la obra de arte clásica, mucho antes de encontrar su lugar, que gracias a ello entabló conversación con los grandes artistas de la historia, los cuales habían sido sus más excelentes maestros.
Relató sus viajes, su devoción por el carácter surrealista, su relación con Masson, Breton, Bataille y Dalí, el día que su Boule suspendue le abrió las puertas del más importante círculo de creadores surrealistas y el día que su interés por los temas naturalistas le llevó a la expulsión del mismo. Habló de su padre y de cómo su muerte había sido un detonante en sus creaciones, sintiendo en su tono una angustia reprimida solo aliviada por el recuerdo de su hermano Diego, del cual hablaba con cariño, pues fue su más fiel modelo y amigo. No olvidó dedicar un momento a hablar de sus figuras, tanto las de sus dibujos y pinturas como las de sus esculturas. De las primeras, era consecuente de una lenta pero necesaria pérdida de variedad cromática; de las segundas, me transmitió el valor de reducir los cuerpos esculturales a un mínimo, a una estructura justa para mantenerse en pie, alejada de todo elemento superfluo. Se desvió para hablar del placer del retrato y de la importancia de la mirada, pues de ella, aseguraba, surge el resto del rostro y de la figura. Pasó con gusto la mano por docenas de esculturas, convertidas ahora en bronce, con la misma ilusión de las primeras cien veces, y se recreó con su Homme qui marche, como si lo echase de menos.
 Caroline, 1961. |
 Femme de Venise VIII (1956). |
Llegados a cierto punto pareció cansado de estar allí, y en el instante que tardó en encenderse un nuevo cigarrillo me vi con él en su estudio del número 46 de Rue Hyppolite-Maindron, en Montparnasse, en una época en la que el alcohol aún se mezclaba más con el arte que con el turismo, y en la cual era aún posible respirar un resquicio de los Années Folles en las calles del París bohemio. El suelo tenía cierto desnivel debido a los restos de barro y yeso que caían de sus esculturas, y las paredes estaban llenas de papeles pegados, algunas con bocetos suyos, otras con dibujos o fotografías que habían atrapado su interés. Lienzos por todas partes, casi ninguno en blanco, y una mesa repleta de objetos que solo dejaba ver su madera en las patas. Fascinado por todo aquello, no me dí cuenta de que Alberto se había olvidado de mí y había vuelto a su rutina. Siendo de noche, con todo en silencio, opté por sentarme a observar ese momento único.
Llegó la madrugada, y con ella el artista se detuvo, haciéndome caso de nuevo solo para decirme que se marchaba a desayunar y que nuestro encuentro se daba por finalizado. Sin despedida oficial ni previo aviso, me vi expulsado del barrio francés para verme de nuevo en el museo, con cara de idiota, teniendo la certeza de que un momento tan delicioso no volvería a presentarse.
No puedo asegurar las horas que pasé allí dentro. Por lo que a mí respecta, el tiempo y los cientos de visitantes que abarrotaban el espacio se esfumaron, y solo quedamos Alberto y yo, enfrascados en una conversación largamente esperada. No sé si le volveré a ver. Quizá lo necesite, quizá no. Puede que algún día me dé un paseo por el cementerio de San Giorgio, en Borgonovo-Stampa, donde he oído que está cómodamente instalado, paseando con la cabeza ocupada en sus retratos y sus cuerpos monolíticos. Si veo un hombre caminando, sabré que es él.
- Bienvenidos al fascismo - 1 octubre, 2017
- El arte tras la adicción del beso - 11 septiembre, 2015
- Panfletistas y otros menesteres - 21 mayo, 2015


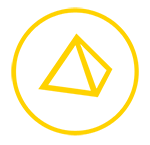


Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!