La visceralidad como alimento
Desde hace algún tiempo me enfrasco incansablemente en la abundancia de textos que acogen en su seno a la figura del artista, con la ambición, seguramente inabarcable, de empaparme de su genio y de su maestría, de comprender qué lo hace tan atractivo, y de descubrir, a modo de premisa, si ese personaje, su forjada identidad, sus estereotipos y su importancia social existen todavía a día de hoy, en un tiempo en que tantas cosas infectan una imagen antaño necesaria. Siento que repito plato, pero me gusta tanto ese sabor, casi nuevo a cada dentellada y de enorme satisfacción para mi paladar, que rara vez tengo ganas de decantarme por un gusto diverso. A cada bocado, el regusto me atrae con mayor intensidad, y cuando pienso que sé, descubro que no sé nada, y lejos de la frustración que pudiera producirme la sensación de ir hacia atrás, se apodera de mí un insaciable entusiasmo.
Paralelamente, consumo estos días algo más de televisión, y confirmo sin sorpresa que personajes como Vasari y Balzac (en lo referente al artista), o Wells, Orwell, Verne y Clarke, cuya lectura levantó pasiones en un tiempo que queda ya muy lejano y cuya tinta ha significado tanto para mí y para tantos otros, no están hoy a la altura de muchos gilipollas que buscan su minuto de gloria en pantalla. Me siento mayor, ciertamente obsoleto, pero me queda el consuelo de que hay cosas que pasarán pronto de moda, y otras que, aunque no estén siempre en boca, no serán nunca olvidadas. Y dado que escribir implica para mí una fantástica terapia, me ocupa hoy un tema que, rebosándome por completo, regurgito con orgullo a la cara de todo aquel que, ignorante de nacimiento y estúpido de oficio, cree que el artista hace poco o nada y no ve en él más que bohemia y locura. A esto último no le quito razón, pero si el arte se reduce a tan escueta definición, no solo no hemos avanzado lo más mínimo sino que hemos ido dando pasos en sentido inverso.
Atendiendo a las palabras e inmerso en la lectura, extraigo de las grandes mentes, convertidas en compañeras de cama, que el artista, entendido en su forma original, posee una pasión visceral por lo que realiza. En su función de creador, de mago, de Dios, se sitúa en continua búsqueda de una perfección con que alimentar ese espíritu siempre hambriento, olvidando que es igualmente partícipe de un cuerpo físico que también requiere de alimento. No me es desconocido, pues soy de esta calaña, y olvido con frecuencia, absorto entre pinturas, dibujos y palabras, que existe una vida fuera de mi estudio, a la que dedico mucho menos tiempo, pero que posee, con suma frecuencia, un carácter tan superfluo que embota la mente y nubla los sentidos, que me empuja casi instantáneamente a una forzada reclusión. Es un sentimiento inefable, pero uno que conlleva una necesidad básica y primitiva.
Lo cierto es que ser artista difiere mucho de cualquier otro oficio u ocupación, y, en espera de que alguien venga a tumbar mi argumento, me mantendré firme. No existe la jornada laboral, no se destina un tiempo concreto a la creación y otro al rascamiento escrotal, no existe el domingo de descanso, no hay vacaciones de verano, ni navidades. No hay ocho horas de sueño, ni hora fija para el desayuno, o la comida, o la cena. No hay programación para la inspiración, ni para el desespero, ni para la satisfacción, ni para el momento, ni para el éxito. No hay una meta. No existe final, solo camino. Con todo ello se entiende que el pintor, en pos del descubrimiento y de la fascinación, permanezca horas con los ojos inyectados en sangre frente a una pintura, que el arquitecto pase días pateando calles, absorto en el estudio de las fachadas, en las formas de las plazas y en el análisis de las construcciones, que el fotógrafo esté todo el día con el dedo apoyado sobre el disparador, en espera de ese instante, sin que melle su atención ni por la sed, ni por el hambre, ni por el sueño, o que el escritor se evada del mundo físico, embriagado por los sucesos de la historia que escriben sus propias manos. Es lo visceral de ser artista, pues su producto, la materialización de sus ideas, equivale a una copiosa comida.
Es un sentimiento difícil de explicar, lo digo de nuevo, pero si alguien puede hacerlo de un modo magnífico, ese es Balzac. Se puede apagar el televisor, y, tras ello, este dotado escritor tiene una historia para nosotros, fácil de leer, llamada La obra maestra desconocida (dentro de ese ambicioso proyecto titulado La comedia humana), que demuestra cómo la búsqueda por la perfección, la identidad que rodea al artista y ese inherente grado de locura van de la mano para formar una misma figura. No sé cuántas veces me ha enganchado el autor francés entre sus líneas, pero, de aquí a que no pueda usar la razón, me alegraré de que siga formando parte de mi lectura nocturna.
Ha meditado profundamente sobre los colores, sobre la verdad absoluta de la línea; pero sus muchas pesquisas le han llevado a dudar del objeto mismo de sus indagaciones. En sus momentos de zozobra pretende que el dibujo no existe y que no se pueden plasmar con trazos más que figuras geométricas, lo cual está más allá de la verdad, ya que con el trazo y el negro, que no es un color, se puede hacer una figura.
La obra maestra desconocida (1831).
- Bienvenidos al fascismo - 1 octubre, 2017
- El arte tras la adicción del beso - 11 septiembre, 2015
- Panfletistas y otros menesteres - 21 mayo, 2015





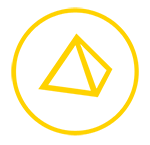


Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!